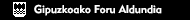Exposición "Nagusia hil da. El rito en torno a la colmena"
Fruto de la beca Galbahe para la investigación y difusión del patrimonio etnográfico promovida por el Caserío Museo Igartubeiti, en colaboración con el Museo San Telmo y con el asesoramiento de Gordailua (Centro de Colecciones Patrimoniales de Gipuzkoa), "Nagusia hil da. El rito en torno a la colmena" se puede visitar en el caserío Igartubeiti hasta finales de enero de 2026.
Seis meses de investigación desarrollados por Miriam Montano de Juan y Telmo Sánchez Ugalde acercan al presente mitos y prácticas simbólicas que reconstruyen el patrimonio etnográfico articulando la relación entre abejas, muerte y ritos, esculturas, proyecciones e impresiones.
Telas
En la entrada al caserío, una serie de impresiones textiles presentan imágenes de objetos rituales como la argizaiola o la colmena.

Se presentan sobre tela, un material que se encuentra presente en los ritos. Más que documentos, funcionan como una reflexión sobre la naturaleza misma del archivo: esa gran máquina que no solo conserva y circula objetos, sino que también controla las narrativas que se construyen en torno a ellos.
Estas imágenes revelan el intento de fijar, clasificar y otorgar una nueva objetividad a piezas rituales ya desplazadas de su contexto. En ese gesto de catalogar se busca también la urgencia de contener lo que se escapa: los usos, los gestos, las palabras que acompañaban a esos objetos.
Aquí, la fotografía se entiende como objeto de pensamiento. Es al mismo tiempo fuente de información y materia sensible, capaz de transformarse en obra de arte. Estas imágenes, reunidas tras meses de investigación y búsqueda, no solo muestran el rastro de los objetos, sino que se convierten ellas mismas en parte del archivo. Fragmentos de memoria que, al ser reinscritos en el espacio expositivo, hablan tanto de la historia de los objetos como de la mirada contemporánea que los vuelve a activar.
Las imágenes sobre tela con las que abrimos la exposición participan de esta lógica y a la vez la cuestionan.
Esculturas
Cuando los castaños envejecían y caían, sus troncos huecos eran recuperados en el monte y trasladados al caserío. Pero no solo se esperaba a que el tiempo vaciara su interior: en muchos casos, los propios baserritarras cortaban los troncos y excavaban manualmente aquellas cavidades, adaptándolas a un nuevo uso. Así, los huecos, ya fueran naturales o labrados, se resignificaban como colmenas: espacios donde la ausencia de materia se convertía en posibilidad de vida.
El proyecto escultórico parte de esta tradición para plantear un ejercicio de desplazamiento y relectura. Los troncos de los castaños muertos son tomados como punto de partida, pero su materialidad se sustituye por el hormigón. Este gesto de cambio no es neutro: la fragilidad orgánica de la madera se transforma en solidez mineral, lo perecedero en permanencia. El sentido de huella como archivo material de una forma que ya no está en la naturaleza.
La noción de espacio hueco resulta central. En los usos tradicionales, ese vacío permitía la inserción de un nuevo organismo, las abejas, convirtiéndose en refugio productivo. En el marco de la escultura, el vacío se mantiene, pero su función cambia: deja de ser habitáculo para convertirse en signo. El hueco ya no se ofrece a la utilidad.
En este tránsito, el proceso escultural se aproxima a la arquitectura. El tronco hueco funciona como una primera “construcción”, una arquitectura vernácula que ofrecía cobijo y estructura a la vida. El proyecto escultórico, al trasladar esta lógica a otro material y a otro contexto, explora precisamente esa condición arquitectónica: cómo el espacio definido por un límite puede ser a la vez refugio, memoria y forma.

El procedimiento de descontextualización es igualmente clave. El castaño hueco, extraído del monte y llevado al caserío, ya pasaba por un proceso de desplazamiento funcional. El proyecto repite y radicaliza este gesto: las formas naturales, arrancadas de su contexto forestal, se reproducen en un material ajeno y se instalan en un espacio expositivo. El objeto deja de ser herramienta y se ofrece como forma autónoma.
Proyección audiovisual
El vídeo reúne las voces de diez mujeres que, al entrelazarse, se convierten en una sola. Recitan fórmulas orales dirigidas a los difuntos y a las abejas, transmitidas durante siglos en rituales de duelo. Aunque no eran las únicas en hablarles, ellas asumían el cuidado del proceso fúnebre y del luto, y son también quienes han mantenido viva esta memoria. Desde ahí se abre una reflexión sobre género, cuidado y transmisión cultural.

La pieza se grabó en la iglesia de Amezketa, último lugar donde todavía se encienden las argizaiolas y donde cada una de las mujeres que aparece en el vídeo cuida de sus ancestros. Aun cuando muchas costumbres han desaparecido, sobreviven en el imaginario oral: el encender la argizaiola en el hogar para llevarla después a la iglesia, símbolo del vínculo entre lo doméstico y lo sagrado, o el gesto de cubrirse la cabeza con una teja tras el parto, prolongando así la protección de la casa en el exterior. Estas prácticas, diferentes en su dimensión comunitaria o íntima, muestran cómo la vida cotidiana se impregnaba de ritualidad y cuidado, construyendo un territorio intermedio entre la casa y la iglesia, entre lo privado y lo colectivo..
La proyección muestra cómo, pese a la ruptura de las formas tradicionales de vida, estos gestos siguen vivos en la memoria oral. Hablar a los difuntos y a las abejas reaparece como un testimonio de la relación entre mujeres, naturaleza y espiritualidad. La polifonía revela la fragilidad de estas fórmulas, pero también su persistencia, conectando mito y presente y situando a las mujeres en el centro de la palabra ritual.
Ubicada en el caserío, la experiencia de la exposición "Nagusia hil da. El rito en torno a la colmena" va más allá de lo visual: la penumbra, el olor a madera y manzana sumergen al visitante en una atmósfera donde memoria y mito se activan a través de los sentidos. De ahí la importancia de volver al caserío, al núcleo mismo donde nacieron y se transmitieron estas tradiciones.